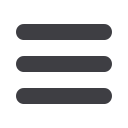

l olor fresco del vino encerrado en sus cárceles de
roble, que se colaba entre las microscópicas narices
por las que la madera respira, perfumaba la nave central de la
bodega.
Para quien se adentra por primera vez en los vientres sac-
ros donde el jugo de la uva transmuta y se gesta en vino, la
magnitud de esos espacios siempre en penumbras, semejan
catedrales paganas con gordos fieles tubulares alineados en
filas calladas.
Son altos los techos triangulares apoyados en geométricas
figuras desde donde penden las lámparas que iluminan,
apenas con la luz exacta, los pasillos por los que acóli-
tos laicos de estas iglesias seglares
trabajan diligen-
tes
en su faena diaria que honrará luego al Dios Baco.
Los pasos retumban y se multiplican en oscuros ecos que
rebotan de barril en barril, y de tonel en tonel, hasta perderse
tímidos en algún hueco final allí donde el suelo se besa con las
paredes.
Gruesos muros de ladrillo y piedra separan el néctar que
alguna vez fue parte de las uvas, de los campos donde esas
mismas uvas crecieron.
Hay un cierto valet rústico en el día a día de una bodega y sus
viñedos que Oscar conocía muy bien.
Había sembrado junto a su padre las primeras vides, y traba-
jado la tierra con las herramientas más rudimentarias en sus
comienzos, hasta llegar a lo mejor que la
tecnología podía ofrecer en la
actualidad.














