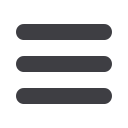

para producir un vino de calidad superior.
Habían plantado las primeras cepas cuando él tenía apenas
diez años de edad y su padre cincuenta. Eran treinta acres
de tierra que se dejaron horadar por la mano labriega que la
lastimó, de modo que cada pequeña planta de vid se enraizase
en ella y germinase indómita.
Hubo que hincar fuertes postes en los extremos de cada hilera,
y rústicas columnas menores a lo largo de la misma, para que
sostuvieran el tendido de alambre por donde los zarcillos se
aferrarían mientras trepaban con su carga a cuesta.
Al comienzo parecía que la aridez le ganaría a la vida. Cual
paisaje invernal, desnudos intentos se alineaban militares de-
safiando el sol quemante, y alimentando la esperanza de Oscar
y su padre.
Al cabo de cuatro años todas las plantas daban fruto por
primera vez. Producían un elixir nuevo y joven; carecía de la
robustez imprescindible que le confiere la planta madura, y
que sólo los mejores catadores son capaces de identificar. Pero
la historia había iniciado.
Hubieron de pasar diez años más, para que los primeros vinos
de calidad saliesen de sus vasijas y asombrasen en una copa.
Oscar tenía veinticinco años de vida y la experiencia de aquel
que ha crecido conviviendo con el trabajo agrario como com-
ponente imprescindible de cada día.
Dirigía a los obreros, podaba las plantas con la maestría del
mejor de los expertos, abonaba la tierra, erradicaba la maleza,
aplicaba los pesticidas, y si era necesario conducía los cami-
ones que recogían la uva para arrojarla en los lagares donde
comenzaría el proceso que culminaría en el vino.
Tampoco la bodega le era ajena. Supervisaba cada paso desde
el lagar, hasta los barriles. Controlaba que el mosto estuviese
libre de impurezas, que los otros subproductos de la cosecha
también fuesen bien aprovechados, porque todo redundaba en
beneficios económicos que se reinvertirían para producir un
vino cada vez mejor.
Cuando su padre cumplió setenta años dejó a Oscar totalmente
a cargo de la finca y la bodega. Él apenas tenía treinta años y
un matrimonio recién estrenado. Sus vinos ya eran conocidos
localmente y comenzaban a proyectarse a otras ciudades del
país.
Producía tres cortes de vino tinto y dos varietales del mismo
color, además de dos cortes y un varietal de vino blanco,
cada uno con un nombre pensado en función de un destino de
grandeza.
La primera vez
que Oscar compitió en un
certamen nacional de vinos, el tinto varietal hecho con uvas
Merlot obtuvo una medalla de plata, ubicándose segundo en
un podio de tres, destacándose entre más de sesenta bodegas
y casi quinientas etiquetas.
Fue un triunfo amargo. El día en que el jurado se expedía y
le entregaban el certificado que acreditaba la presea plateada,
ese mismo día por la noche el hombre que había puesto con
sus manos las primeras vides, rendía su alma.
Habían pasado treinta años desde aquella siembra primi-
genia. Oscar tenía dos hijos de ocho y seis años respectiva-
mente, y por primera vez enfrentaba sólo el desafío de honrar
el esfuerzo de su padre, y el suyo propio, buscando elaborar
el vino que le regalase esa pequeña moneda dorada que lo
consagraría como el mejor del mundo de ese año.
La meta se transformó en horizonte.
Pasaron más y más concursos nacionales, en los
que siempre obtuvo un buen lugar en el recono-
cimiento de los jurados. A cuarenta años del
sueño de treinta acres desérticos, por fin
dos de sus vinos habían sido elegidos para
competir en el certamen internacional de
Inglaterra.
Junto a su hijo mayor viajó hasta aquel país
para presenciar la cata y oír la decisión. El
jurado fue terminante: Medalla de Plata.
En los argumentos de la valoración expresa-
ron que la excelencia de ese vino no había
sido suficiente para alcanzar el galardón
máximo, porque pese a tener un brillante
color, una rica complejidad de sabores, y un
buen blend, a ese elixir le faltaba la robustez,
el cuerpo necesario, para ser el mejor entre los
mejores.
El hijo mayor de Oscar acababa de ingresar
a la universidad para cursar la carrera de
enología. Él creía que al esfuerzo y al trabajo,
también debía agregársele conocimiento aca-
démico para conseguir el mejor resultado.
Fue así que a la bodega se le añadió un labo-
ratorio. Ya no se enviarían a profesionales
externos las muestras de vino y mosto para
determinar el contenido de azúcar, la propor-
ción de alcohol, o el grado de acidez.
La calidad del vino quedó absolutamente
anclada a las decisiones del laboratorio y del
experto universitario. Se aplicaron técnicas
de aclareo de racimos, y se determinó el














