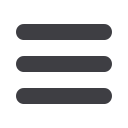
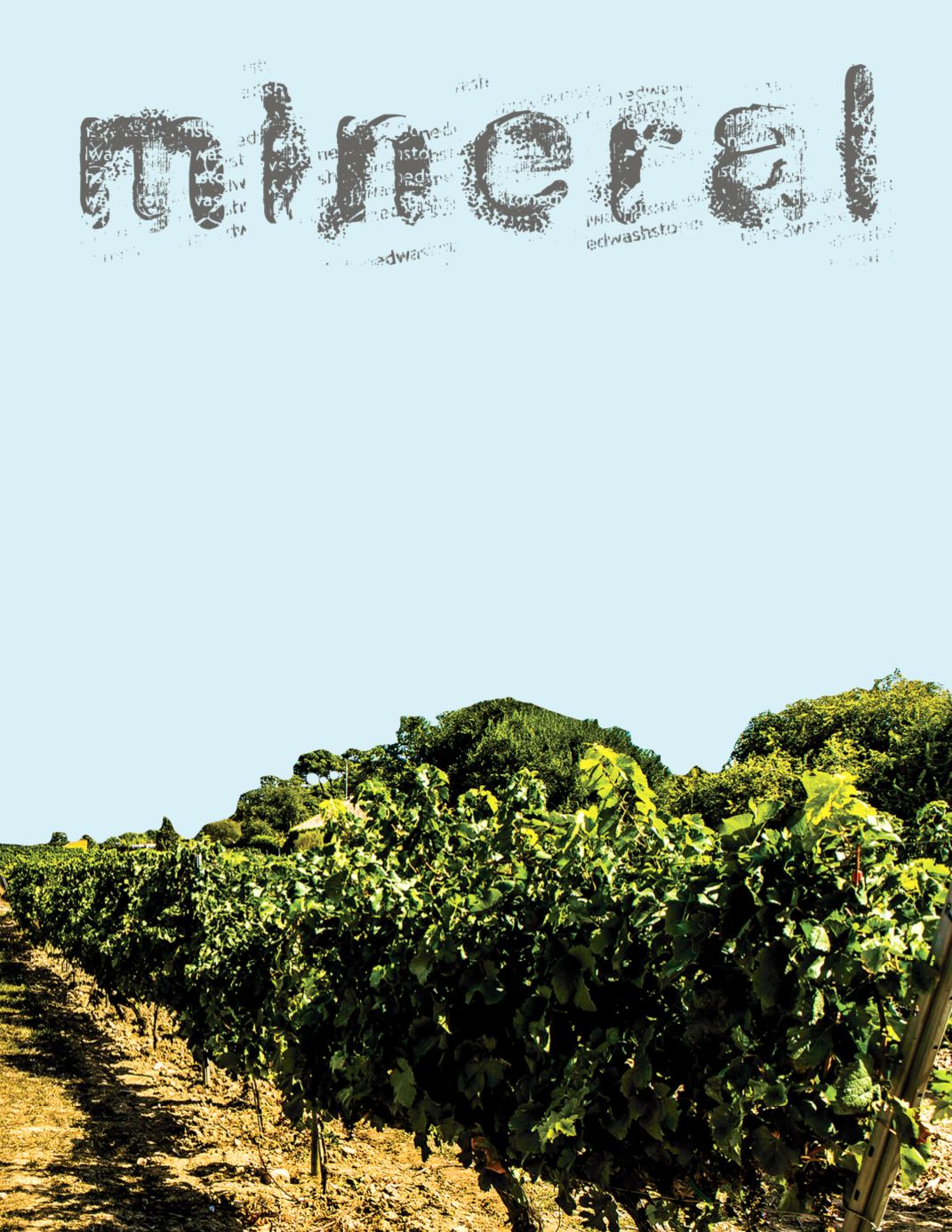
un cuento de Daniel Walter Lencinas
Le gustaba bajarse de su camioneta en los caminos interiores
de la finca, y arrimarse hasta los camiones que, con sus bocas
siempre abiertas, parecían engullir toda la fruta que los co-
sechadores les arrojaban.
Eran hombres simples, con rostros curtidos por muchos soles,
de manos gruesas y ásperas. Se internaban entre las hileras
sin lograr mimetizar los colores de sus camisas con el verde
oscuro de las hojas, el morado rojizo de las uvas tintas, o el
verde pálido y amarillento de las uvas blancas. Portaban en
una mano los dedos metálicos de las tijeras, y en la otra la
cesta donde se acumularía el esfuerzo de la vendimia.
Cuando regresaban como paridos desde el vientre
de esa madre verde cual columnas de hormi-
gas recolectoras, caminando con
aprendida maestría sobre los
terrones desparejos de
los pasillos,
cargaban en los canastos sobre sus hombros el fruto de su
incursión y la razón de su esfuerzo.
Oscar ponía especial atención en la descarga de esa uva en el
camión, no debían romperse los granos en los racimos para
que no manase el jugo y comenzase una fermentación antici-
pada que, aunque fuese por unas pocas horas, podría arruinar
la excelencia de resultado final. Él quería que su vino tuviese
la calidad máxima que le permitiese competir en el Interna-
tional Wine Challenge de Inglaterra, y ganar esa medalla de
oro que hasta ahora le había sido negada.
Le había llevado cuarenta años a su bodega
alcanzar la madurez
necesaria














