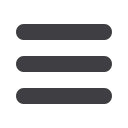

DECEMBER 2016 -
SEXY GLAM
MAGAZINE -
59
como muchas otras, él mismo lo había hecho. Sabía que no
era saludable pero la costumbre, en ocasiones, es enemiga de
la razón.
El tren corría como una enorme lombriz hambrienta, lleno
su vientre con cientos de humanos que desechaba y volvía a
engullir en cada estación donde se detenía.
Hay siempre cierta sensación de adormecimiento letárgico en
muchos de los que viajan en los trenes subterráneos modernos
de cualquier ciudad del mundo; quizá se deba a las oscuri-
dad que reina fuera de los vagones mientras discurren por
los túneles, o al hecho de saberse en las entrañas de la tierra
en una mezcla de sepulcro y vientre materno que nos aísla y
separa de la urbe que pulula allá arriba.
John, cuyo trabajo consistía en diseñar complejas bases de
datos para computadoras, sentía que ese momento de aislami-
ento en el Metro era para él, lo que al sistema informático las
rutinas de depuración de datos. Allí, como por arte de magia,
su memoria hacía limpieza de información innecesaria y las
arrojaba, como hojas arrugadas, al cesto de los papeles que
toda computadora tiene en su pantalla.
Durante ese corto trayecto cotidiano entre la estación de
origen y la estación de destino, él olvidaba lo que consideraba
irrelevante, los “archivos temporales” que creía ya no necesi-
tar más.
Sin embargo, así como todo sistema informático en ocasiones
presenta fallos, ese día en particular su depuración de datos
también falló y olvidó, sin que lo notase junto a otros datos
menores, la llamada telefónica que unos días atrás había ju-
rado hacer ese viernes antes aquel corto viaje en tren.
Cuando las puertas del vagón se abrieron en la estación de la
calle 53 con Séptima Avenida, John caminó en dirección a la
salida del edificio de una tienda por departamentos, evitó su
entrada, y comenzó a recorrer el largo sendero que lo llevaría
a su oficina.
Aunque el corredor subterráneo tenía en muchos lugares un
espacio considerable, en la mayoría de su trayecto el ancho
promediaba los cuatro metros y medio. A lado y lado una suc-
esión interminable de negocios de todo tipo salpicaba con sus
vidrieras, de luces y colores toda aquella avenida subterránea.
La galería estaba perfectamente iluminada, tanto por las luces
de los propios negocios, como por la doble hilera de focos
empotrados en el techo que, como una columna vertebral,
corría por aquellos senderos. El piso de baldosas de granito,
perfectamente pulido y brillante, colaboraba duplicando la
luminosidad del lugar.
Cada tanto, en medio de dos locales comerciales, se veían
pequeñas entradas con puertas de ascensores que comuni-
caban con los pisos superiores de los distintos edificios que
se elevaban sobre aquel hormiguero urbano. Había, también,
otras puertas menos evidentes en su función, más discretas y
que, sin ser demasiadas, se podían ver en algún momento a lo
largo de esos interminables pasillos.
John había visto aquellas puertas muchas veces, infinidad de
veces, sin prestarle mayor atención.
Una delgada puerta color gris, entreabierta, capturó su interés.
Se percató que nunca antes la vio, o si lo hizo ya lo había olvi-
dado. Parecía antigua, y contrastaba con los pisos pulidos y la
abundancia de luces como si estuviese extrapolada de alguna
casona vieja y descuidada.
El hombre que se asomaba por esa puerta desde adentro, lo
miraba afable directamente a los ojos de John a medida que
este se acercaba a la puerta gris.
-
Hola, John - dijo aquel émulo del Cancerbero.
John no pudo evitar la sorpresa. ¿De dónde conocía él a aquel
hombre? Instintivamente, y sabiendo que su nombre era uno
de los más comunes en los Estados Unidos, giró para mi-
rar detrás pensando que, quizá, otra persona con su mismo
nombre era el destinatario del saludo. Evidentemente no había
otro John en las inmediaciones porque nadie pareció sentirse
aludido.
El hombre se asomó un poco más, y estiró su mano en señal
de saludo cuando John se encontraba a un par de metros de
distancia. Cuando sendas manos derechas unieron sus palmas
y los dedos abrazaron la mano del otro, John supo de inme-
diato que realmente conocía a su interlocutor, sin embargo
le resultaba imposible ubicarlo en un lugar, o un momento
determinado.
El hombre también vestía de gris y parecía como si la puerta
hubiese sido vendida con portero incluido, por lo bien que
ambos conjugaban.
John no pudo evitar la curiosidad y atravesó aquel umbral al
que el hombre de gris lo invitaba a cruzar.
Inmediatamente traspuesta la puerta, una gran sala atiborrada
de estantes, pasillos y todo tipo de cosas se abrió ante él. Le
pareció extraño que fuese tan inmensamente grande ya que
se veía aun mayor que el edificio que se erigía por encima
de la calle, pero como se trataba de una construcción subter-
ránea John pensó que muy bien podía extenderse por debajo
de calles y avenidas sin tener que estar condicionado por el
tamaño de la manzana, como ocurría en la superficie.
Los pasillos estaban bien iluminados, el lugar se veía pulcro,
ordenado, pero a pesar de ello el aire que se respiraba, sin
tener ningún olor en especial, olía a confinado y viejo.
El anfitrión oficiaba de cicerone de John mientras lo conducía














